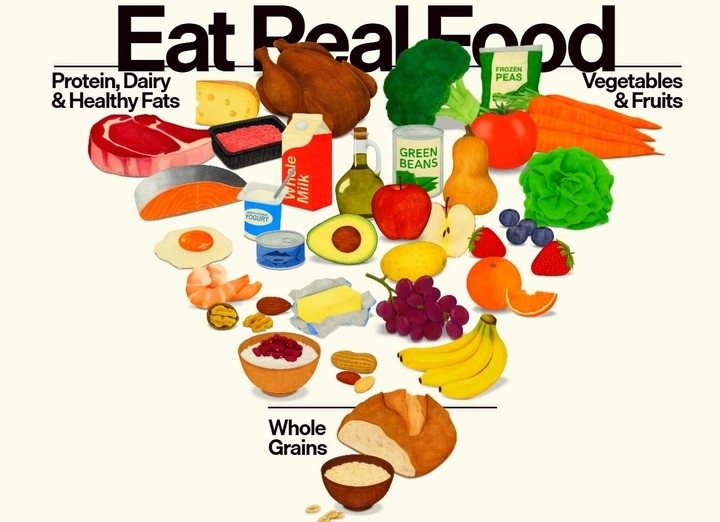Alida Marcela Gómez, investigadora de la Universidad del Rosario y docente de la Universidad de Boyacá, descubrió virus desconocidos que habitan en el mosquito que transmite el dengue, la fiebre amarilla, el Zika o chikungunya. Estos virus permitirían bloquear directamente en el insecto la trasmisión de estas enfermedades.
¿Qué pasaría si el mismo mosquito que transmite el dengue o la fiebre amarilla también albergara virus capaces de bloquear esa transmisión? Eso fue lo que encontró la investigadora Alida Marcela Gómez, Ph.D en Ciencias Biomédicas y Biológicas de la Universidad del Rosario y docente de la Universidad de Boyacá, descubrimiento que podría cambiar el enfoque tradicional de la salud pública en Colombia y el mundo.
La científica Gómez mediante análisis metagenómicos (secuenciación de nueva generación) y bioinformáticos analizó el mosquito Aedes aegypti, que propaga enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla, el Zika y el chikungunya. Al estudiar el viroma de este insecto (conjunto de virus que se encuentran en un organismo o ecosistema específico, incluyendo aquellos que causan enfermedades y aquellos que no), halló una sorprendente diversidad de virus desconocidos, llamados ISVs o virus específicos de insectos, que no afectan a los humanos pero que podrían utilizarse para interferir en la capacidad del mosquito para transmitir virus peligrosos.
Estos análisis, que los adelantó en el Centro de Investigaciones en Microbiología y Biotecnología-UR (CIMBIUR) de la Universidad del Rosario, sugieren que los ISVs podrían “bloquear” al dengue dentro del mosquito. “Es como si el mosquito tuviera virus ‘buenos’ que podrían ayudarnos a frenar a los virus ‘malos’. Si entendemos cómo funciona esta interacción, podríamos desarrollar nuevas formas de control biológico de epidemias”, explicó Gómez.
Según el Boletín Epidemiológico Semanal del Instituto Nacional de Salud (INS) número 27, el acumulado de casos de dengue en el país asciende a 87.447, con 56 casos fatales confirmados en 2025. Este análisis también indica que el brote de fiebre amarilla, entre 2024 y 2025, registra 119 casos y 51 defunciones.

Modificar el viroma del mosquito para bloquear la transmisión de enfermedades
Aunque la investigación sigue en curso, la científica explica que existen varias hipótesis sobre cómo actúan los ISVs: La primera, la competencia dentro del insecto, dado que los ISVs ocupan espacio celular o activan defensas del mosquito que dificultan la entrada o reproducción de otros virus; la segunda, Interferencia viral directa, pues algunos ISVs producen proteínas que inhiben la replicación de virus humanos; y la tercera, la modulación inmunológica, ya que los ISVs pueden estimular las defensas naturales del mosquito, haciéndolo menos apto para transportar virus patógenos.
Este enfoque abre un campo que pone sobre la mesa que, en vez de exterminar al mosquito, se podría modificar o potenciar su viroma natural para bloquear la transmisión de enfermedades. Hasta ahora, los sistemas de vigilancia epidemiológica en Colombia se han centrado casi exclusivamente en los humanos, reaccionando cuando los brotes ya están en marcha. Pero esta investigación propone anticiparse, observando lo que ocurre en los mosquitos antes de que el virus llegue a las personas.
“Los brotes empiezan mucho antes de que haya un paciente en el hospital. Empiezan en el ambiente, en los mosquitos. Y ahí es donde debemos mirar”, señala la investigadora de la Universidad del Rosario y docente de la Universidad de Boyacá. Este enfoque, conocido como vigilancia entomovirológica, permite estudiar el ecosistema viral completo desde una perspectiva preventiva, ecológica y territorial.
La salud pública eficaz empieza en el territorio y no en el hospital
Durante el estudio, el equipo de investigación recolectó mosquitos en regiones tan diversas como Caribe, Andina, Orinoquía y Amazonía. El viroma resultó muy distinto en zonas rurales y urbanas de cada territorio, lo que demuestra que el entorno, desde el clima hasta la dieta del mosquito, modifica la ecología viral. En la Orinoquía, por ejemplo, se detectó incluso la circulación del virus del Nilo Occidental (WNV), un virus poco vigilado que puede causar enfermedad neurológica grave en humanos.
Además, la secuenciación genómica reveló que algunos de los ISVs encontrados en Colombia tienen una alta similitud genética con virus reportados en Brasil, Guadalupe y otras regiones tropicales. Esto apunta a un fenómeno de globalización viral, que no depende solo de los viajes humanos, sino también de los ecosistemas, la migración de animales y los cambios climáticos.
“Los virus no respetan fronteras. Lo que circula en una selva del Vichada puede estar conectado con un brote en la Amazonía brasileña o en el Caribe”, advierte Gómez.
Poblaciones rurales, las más vulnerables En un país con profundas desigualdades en el acceso a la salud, esta investigación advierte que muchas regiones del país están fuera del radar epidemiológico. Las poblaciones rurales, sin laboratorios ni vigilancia activa, son las más vulnerables ante brotes que se podrían haber detectado antes. Por eso, la investigadora insiste en que una salud pública eficaz debe empezar en el territorio y no solo en el hospital.
“Hacer salud pública desde el mosquito es también hacerla desde el territorio. Cada punto de muestreo fue un espacio de encuentro con líderes locales, comunidades y realidades invisibles”, aseguró.
Salud pública ecológica, preventiva, descentralizada y profundamente humana
Este estudio titulado “Arbovirus de importancia en salud pública y viroma en mosquitos de Colombia: un enfoque metagenómico”, representa un cambio de paradigma en cómo se entiende la transmisión de enfermedades infecciosas. En lugar de pensar en los mosquitos solo como vehículos de transmisión, Alida Marcela Gómez los propone como ecosistemas virales complejos, capaces de modular y, quizá, interrumpir la transmisión de virus humanos.
“Necesitamos una salud pública que sea tan compleja como los problemas que enfrentamos: ecológica, preventiva, descentralizada y profundamente humana”, concluye la investigadora. Con este enfoque, Colombia no solo se suma a la vanguardia científica mundial, sino que demuestra que es posible producir ciencia de frontera desde sus propios territorios, con sus propias preguntas y para resolver sus propios desafíos.
La investigación completa se puede consultar en el repositorio de la Universidad del Rosario ingresando al siguiente link: https://repository.urosario.edu.co/items/c786a543-ab41-4823-b125-7590bc4ff011